Chulapa mía
Hay algo más que memes en el enfrentamiento entre Madrid y el Gobierno Central.
Imagen creada por El Patio Político
El libro “Madrid D.F.”, de Fernando Caballero, no deja indiferente. La mirada que este arquitecto y urbanista realiza sobre Madrid (que no es el ámbito capitalino, sino un espacio conurbano transregional donde viven siete millones de personas) contiene, al mismo tiempo, análisis brillantes, llamadas al sentido común que no se atenderán e, inevitablemente, algún sesgo ideológico (conservador) que otro. En su conjunto, constituye un completísimo compendio de la historia reciente de la ciudad desde el punto de vista de su desarrollo económico, social y urbanístico, y un fino estudio de las consecuencias políticas que de él se han derivado. Además, Caballero propone entablar un debate sobre el futuro de este enclave europeo. No es el objetivo de este artículo realizar una reseña del libro, sino, apoyándose en él, plantear e intentar responder algunas preguntas sobre el ascenso de la Comunidad de Madrid en el plano político, que ha terminado generando un enfrentamiento no solo con el Gobierno Central, sino con (en ocasiones) su propio partido, y ha convertido a sus líderes en “el verso suelto” de la derecha española.
Portada del libro “Madrid DF” de Fernando Caballero.
Un mundo nuevo, una inevitable megalópolis
El neoliberalismo globalizado (y sus respuestas populistas) parece haber terminado con la ideología de la Ilustración. Un movimiento que, como dice Caballero, “nació en las ciudades y morirá a causa de ellas”. Despojado de muchas de sus capacidades, el Estado nación languidece, paradójicamente cuando los ultranacionalistas alzan las últimas banderas en su defensa, a manos de dos actores de peso: las grandes corporaciones y las megaciudades. Dos ámbitos de poder con enormes recursos y un abanico de intereses muchas veces opuesto a los de los Estados. Por poner solamente ejemplos europeos, Londres, París, Milán, Berlín, y las conurbaciones de Randstad o del Rin-Rhür, son auténticas ciudades-estado, en las que la concentración de capital y las oportunidades de trabajo (por cantidad y calidad) succionan el potencial humano en cientos de kilómetros a la redonda, y en ocasiones de todo el país. Es lógico que estas entidades (en ocasiones dotadas de una estructura de gobierno propia, en otras simples aglomeraciones) vayan en ocasiones en dirección opuesta a la marcada por los gobiernos centrales. El Brexit, visto así, no sería más que la declaración de independencia de Inglaterra (no del Reino Unido) con respecto a Londres.
Madrid está siguiendo el mismo camino. De continuar el ritmo de 100.000 nuevos habitantes al año, la Comunidad de Madrid alcanzará la impresionante cifra de diez millones de personas viviendo en su territorio allá por el 2050. Un Madrid que no debemos imaginar como el área limitada por sus sucesivos anillos de circunvalación, ni siquiera su comunidad autónoma, sino como toda su espacio de influencia, que llega hoy a Toledo y Guadalajara.
Comparación el Madrid de 1888 y 2012
Los Estados nación están cada vez más debilitados, no solo por su situación financiera tras la contestación liberal de los 80 y las sucesivas crisis del siglo XXI, sino por su incapacidad de dar respuestas adaptadas a las necesidades nacionales en un mundo globalizado. Cuando el capital puede moverse por el planeta libremente, y las grandes corporaciones eligen dónde y cuánto tributar o invertir, los Estados se ven conminados a interpretar, ellos también, el papel de competidores en ese tablero global; pero su lentitud burocrática, y la complejidad de intereses en su seno los convierte en jugadores poco ágiles. Las megaciudades lo hacen mejor: ya disponen de los recursos y del capital humano, y por eso muchas veces toman la delantera a los gobiernos. El mundo ya no está, como dice Caballero, más que para “atender dos o tres ciudades por país, y mucho menos para fijarse en cincuenta provincias”.
Madrid, queramos o no, tiene una posición ventajosa sobre Barcelona para ocupar esa posición de ciudad global representando a España. Y no es solamente, como se pudiera pensar, por razones históricas (el famoso peso de la capitalidad), sino por su desventaja inicial: nunca fue una ciudad industrial, y nunca tuvo una identidad propia. El tiempo que perdieron otros enclaves como Bilbao o Barcelona en recuperarse de su desindustrialización lo aprovechó Madrid para convertirse en un poderoso centro de servicios, sede de numerosas compañías financieras o multinacionales, y dejar así de ser aquella ciudad de funcionarios del XIX que retrató Galdós. El Dinero llama al dinero, y la ventaja del idioma y de esa identidad difusa está atrayendo a cada vez más empresas, más ciudadanos y extranjeros (no solamente inmigrantes para trabajos de valor añadido medio o bajo, sino también inversores hispanoamericanos). No sé si la comparación con Miami resiste, pero la idea de un Madrid funcionando como puente de Iberoamérica hacia Europa a modo de “hub” de conexiones financieras, culturales y humanas es perfectamente plausible.
¿Conviene esto a España en su conjunto, se pregunta Caballero, o este proceso convertirá a Madrid en un simple “vaciador” de recursos del resto del país? La pregunta no es, a su juicio, un sí o un no, sino un cómo: alteradas las reglas del juego, contar con un campeón nacional urbano no solo es bueno, sino también imprescindible para el país. Se trata de hacerlo, sin embargo, manteniendo las conexiones y el entramado que eviten la transformación de Madrid en un nuevo Londres. Luego lo veremos. Ahora hay que hacerse otra pregunta.
¿Madrid es de derechas porque es rico, o es rico porque es de derechas?
Los conservadores llevan ganando elecciones (o accediendo al poder) en el municipio de Madrid y en la Comunidad desde hace décadas1.Y por si fuera poco, el cinturón rojo de los anillos exteriores a la capital se tambalea en los últimos años. ¿Por qué? La explicación, según Caballero, hay que buscarla en varias razones.
La primera es de orden histórico y urbanístico: carente de un pasado industrial significativo, Madrid se limitó, durante el XIX, a ser una ciudad cuya única función era ser centro de poder político. En ella, el Rey vivía a escasos metros de sus súbditos y el Gobierno tenía su sede en pleno centro de la ciudad, que no podía convertirse en un foco subversivo que pusiera en riesgo ambas instituciones. Los ensanches diseñados por Carlos María de Castro, materializados en los distritos de Salamanca y Chamberí, fueron diseñados para aislar a la ciudad y a sus clases funcionariales y políticas del resto del país. Su urbanismo, de calles en retícula con apartamentos grandes para gente pudiente, fomentó un individualismo liberal a través del ansia de privacidad y una convivencia limitada al bloque de viviendas. “La capital debía ser un lugar tranquilo y de clases medias”, frente a una Barcelona que debía funcionar como contrapeso progresista a la Cataluña interior, de fuerte inclinación carlista2. El plan Cerdá, como el de Castro, fue la materialización de una ambición política en un diseño urbano. Las consecuencias de esas decisiones en la forma de pensar de los votantes de ambas ciudades se viven todavía hoy.
La segunda proviene de acontecimientos más recientes: por un lado, las decisiones de los sucesivos gobiernos de la democracia, que completaron el diseño borbónico del país, y que condujeron a la construcción de infraestructuras que lo cambiaron todo. España superó su geografía en los 80 y 90 del siglo pasado, pero no lo hizo con una malla de comunicaciones en forma de tela de araña, que enlazaran todo el país, sino con un sistema radial que, con centro en Madrid y con el AVE por bandera, ha ido atrapando personas, recursos y capitales3. La descapitalización de Talavera de la Reina, la conversión de Toledo en ciudad dormitorio, o de Valencia en un firme aliado económico (frente a la competencia de esta ciudad con Barcelona), son algunos de los ejemplos que cita Caballero. Sin distinción de ideologías, gobiernos de izquierdas y de derechas han consolidado, queriéndolo o no, un centralismo jacobino y fuertemente radial que ha terminado por beneficiar a Madrid. Como ya se ha dicho, una economía postindustrial y de servicios funciona mejor en una ciudad bien comunicada con el mundo, llena de potencial humano que puede traer de todas partes del país, y donde es fácil invertir. El tiempo ha hecho el resto.
Mapa de las vías de alta velocidad en España.
Por otro lado, los avances sociales de los 80, el adecentamiento de las ciudades dormitorio y el urbanismo de los PAU4 (Planes de Actuación Urbanística) han terminado por generar en una clase media numerosa y satisfecha (poseedora de una vivienda en propiedad en el 80% de los casos, tal y como quiso el franquismo) un sentimiento de afirmación y una necesidad de consolidación de sus conquistas. En palabras de Caballero, el mayor logro histórico de la derecha ha sido “haber convertido a los nietos de sus víctimas en su mayor reserva espiritual”. La derecha ha sabido, además, dar satisfacción a esos anhelos aspiracionales de dos maneras: la ampliación y mejora de la infraestructuras de transporte (más líneas de metro, soterramiento de la M-30), y el establecimiento de una capa intermedia entre el Estado y los ciudadanos que ha permitido a esas clases medias sentirse protegidos frente a los cambios sociológicos del país.
La educación concertada, los conciertos sanitarios público privados y el fomento del seguro de salud privado han terminado por crear un caldo cultural en el que los ciudadanos de Madrid se sienten a salvo y seguros, aislados de fenómenos como la presencia de inmigrantes en las escuelas o las interminables listas de espera de la sanidad pública (aunque este deterioro de los servicios públicos no es exclusivo de Madrid). Si Getafe o Alcorcón no tienen nada que ver con lo que eran en los años 70 es gracias, en gran parte, a la izquierda, pero también a que la derecha, que ha mantenido políticas de infraestructuras casi socialdemócratas y una gestión aseada de las ciudades, ha terminado por convertir esas ciudades en sitios agradables para vivir.
La izquierda madrileña no comprende que solo con sus mensajes culturales y sus llamadas a la igualdad no basta para seducir a unas clases medias con una renta muy superior a la media nacional, que lo único que quieren es no pagar muchos impuestos y que se las deje en paz. Por eso se recurre al enfrentamiento, que va más allá, según Caballero, de las famosas cañitas y la apelación a la libertad. El choque entre el Gobierno Central y Madrid es buscado permanentemente por ambas partes: por un lado, una comunidad rica que puede jugar, a ojos de los votantes de otras partes de España donde el PSOE consigue buenos resultados, el papel de egoísta, ensimismada y reaccionaria. Por el otro, un gobierno central que puede representar todo lo contrario de lo que Madrid es, y que debe ser entendido como generador de pobreza; por lo tanto, combatido. El resultado de esta confrontación algo burda, pero eficaz, está siendo el surgimiento de un regionalismo madrileño, cuya fortaleza no es ninguna seña identitaria o lingüística, sino el haberse convertido en un abanderado de un cierto estilo de vida, en la proclama de haber conseguido lo que los demás españoles anhelan. Isabel Díaz Ayuso representa para muchos madrileños (y en ocasiones precisamente por sus carencias), un modelo político cercano y desacomplejado, cercano al populismo barato, que no juega con la idea de la esencia, sino de la gestión, entendida esta como el conjunto de servicios que a esos ciudadanos les interesa. Que la calle esté limpia, que haya autovías, el tren llegue a la hora, que el ocio sea asequible y seguro, y que esta señora diga todas las burradas que quiera. Mal lo lleva el PSOE en Madrid si, por ejemplo, la red de cercanías no mejora ostensiblemente, tanto en calidad como en extensión, e insiste en atacar por el lado que duele a los madrileños: su estilo de vida.
¿Hacia dónde va Madrid?
La tendencia del capitalismo (que está viviendo una nueva metamorfosis) hacia la concentración de capitales y un nuevo reparto de poder entre grandes corporaciones, polos geográficos de inversión y estados centrales, es imparable. La posmodernidad, dice Robert Kaplan, desanda el camino de las revoluciones de 1776 y 1789 y nos conduce a un nuevo Westfalia, solo que esta vez los protagonistas no serán los Estados nación. No competir no es una opción, y Madrid va a seguir haciéndolo.
No todo son luces en esta carrera hacia la megaciudad de diez millones de habitantes. Sin llegar a los niveles de pobreza de otras comunidades autónomas, los niveles de desigualdad en Madrid son muchos más elevados que en otras regiones. En Madrid hay mucho dinero, sí, pero está mal repartido. La política de rebajas fiscales de la derecha madrileña pueden tener un límite si la degradación de los servicios sociales rompe el aparente nivel de satisfacción de las clases más populares con el estado de las cosas. Hoy el gasto sanitario público por habitante es el más bajo de España (junto con, curiosamente, Cataluña), y es escandalosamente ridículo en el caso de la educación5. Esta socialdemocracia de mínimos, que hasta hoy se compensa con el reparto (aunque poco equitativo) de una tarta de mayor tamaño, podría romper el consenso de los votantes en torno a la derecha si una nueva crisis como la de 2008 sacude nuestro país. El populismo de derechas, principal rival de Ayuso, no solo se nutre de “cayetanos”, sino sobre todo de gente joven y bajo nivel de estudios. A ellos se les podrían sumar clases medias bajas de barrios desfavorecidos si constatan que la promesa de educación y sanidad privada asequibles y aceptables ya no es sostenible.
Dice Fernando Caballero, además, que “debe haber pisos a precios asequibles. Cuando esto deje de suceder, Madrid se habrá estancado”. El modelo especulativo de la derecha madrileña, según el cual la materia prima de Madrid es el propio Madrid (es decir, su suelo), tiene un límite. Las propuestas de control y limitación de alquileres (que parecen tener unos efectos muy limitados en otras comunidades autónomas) no se aplicarán en Madrid. Pero el descrédito de un gobierno central intervencionista e ideologizado que “cabrea” a los madrileños propietarios de su vivienda, y tal vez de una segunda en alquiler, puede dar lugar al de un gobierno autónomo indiferente al futuro de los miles de familias que se constituyen cada año (de origen juvenil o inmigrante), si no se amplía el parque de viviendas, libres y sociales, de manera muy significativa. Con los nuevos PAUs del sur de Madrid, la capital empieza a llegar a su límite territorial. Con razón, apunta Caballero, el modelo del PAU está lejos de la optimización del espacio: la edificabilidad podría ser mayor. Y los planes de urbanismo de las ciudades del cinturón urbano no están suficientemente coordinados. Se está construyendo, afirma Caballero, “una ciudad global con un área metropolitana desestructurada y con una movilidad deficiente”6.
Finalmente, existe el riesgo de que Madrid se desconecte del resto de España, como han hecho Londres, y en menor medida, París. Que Madrid y su gobierno de derechas se vayan por libre, no solamente desde el punto de vista económico, sino ideológico, convirtiéndose en una fuerza centrípeta también en lo político, desconectada de las dinámicas de su propio partido en Andalucía, Valencia, Galicia o las dos Castillas, perjudicadas poblacional y económicamente por la fuerza succionadora de una megaciudad de diez millones de habitantes. Una especie de CSU (Unión social cristiana de Baviera) madrileña, no siempre complaciente con una CDU (Unión cristiana de Alemania) de ámbito estatal y de intereses quizá divergentes. Ya ocurre ahora, cuando Isabel Díaz Ayuso intenta imponer su agenda más radical y “madrileñista” a un Núñez Feijóo algo más contemporizador. La cosa podría empeorar.
Para evitar esa desconexión económica y emocional, Caballero no propone una armonización fiscal de las comunidades autónomas, sino una armonización logística: la superación de la lógica radial del AVE mediante una inversión en trenes de cercanías y media distancia que conecten mejor la conurbación madrileña internamente, pero también esta con ciudades como Ávila, Talavera, Cuenca, Ocaña o Tarancón, creando una malla como la que existe en la Alemania de las "Mittelstand". Una manera de ofrecer a estas zonas deprimidas la posibilidad de engancharse a la economía madrileña, fijando su población y tal vez aliviando la presión demográfica sobre Madrid.
Para todo esto hace falta voluntad política, por parte del Estado Central y de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy por hoy esto no parece posible, pero uno de los méritos del libro de Caballero es mostrarnos cómo las decisiones políticas, que se materializan en actuaciones en urbanismo e infraestructuras, tienen efectos que trascienden el corto plazo, y se extienden hasta cincuenta e incluso cien años después de haber sido tomadas. Que Madrid (como se le reprocha a Cataluña y al País Vasco) se convierta en un refugio de gente enriquecida, indiferente a su periferia y al resto de un país empobrecido, no es bueno para España, pero, a la larga, tampoco para los madrileños. La actual “política de las emociones” no parece el mejor camino para lograr consensos que afectan al país entero. Y los actuales inquilinos de la Casa de Correos y de La Moncloa solo parecen atentos a sus necesidades de poder.
Desde 1900, según el cómputo de Caballero, las derechas han gobernado la capital durante 110 años, por solo 15 de la izquierda.
¿No les parece que esto sigue siendo igual de válido hoy?
Como bien señala el libro, la nueva terminal de Barajas o la nueva estación de Chamartín continuarán con este proceso de “capitalización” de Madrid. Y curiosamente ambos proyectos fueron abanderados por la izquierda supuestamente federal.
Es conocida la anécdota narrada por Jorge Dioni López en “La España de las piscinas”, según la cual Joaquín Leguina, por entonces presidente de la Comunidad de Madrid, al contemplar el trazado urbano de la futura ciudad de Tres Cantos, intuyó la derechización de las clases medias de los suburbios madrileños.
Lo cual no impide que los resultados PISA sean de los mejores de Europa. Pero ojo con apretar demasiado la tuerca a los colectivos más desfavorecidos, generando bolsas de pobreza por falta de oportunidades.
Por esta razón sugiere Caballero la creación de una “Autoridad Metropolitana”, no a semejanza de la versión descafeinada que existe hoy en Barcelona, sino una entidad política con competencias regulatorias y fiscales que permita coordinar el futuro desarrollo de la corona urbana madrileña. Mucho me temo que este cambio legal no interesa ni a la Comunidad de Madrid, ni al Ayuntamiento de Madrid, ni al Gobierno Central.

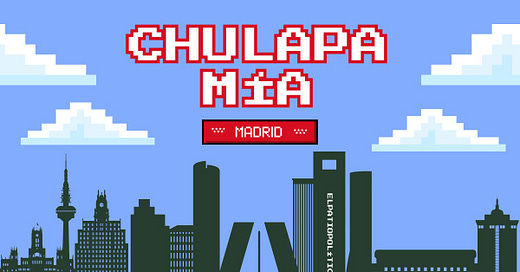








los niveles de desigualdad en Madrid son muchos más elevados que en otras regiones. En Madrid hay mucho dinero, sí, pero está mal repartido. La política de rebajas fiscales de la derecha madrileña pueden tener un límite si la degradación de los servicios sociales rompe el aparente nivel de satisfacción de las clases más populares con el estado de las cosas. Hoy el gasto sanitario público por habitante es el más bajo de España (junto con, curiosamente, Cataluña), y es escandalosamente ridículo en el caso de la educación5. Esta socialdemocracia.
.. Esto es lo que veo desde fuera.